
Hay ideas que parecen evidentes hasta que alguien se atreve a cuestionarlas en profundidad. La neutralidad educativa es una de ellas. La verdad es que la educación no puede ser un manual de instrucciones desprovisto de contexto, valoraciones o matices, porque todo conocimiento está arraigado en un marco histórico y cultural específico. Ignorar este marco significa privar al alumnadode la capacidad de entender el mundo con complejidad y profundidad. Sin embargo, algunos siguen defendiendo esta falsa neutralidad, como si fuera posible explicar la Revolución Francesa sin mencionar las ejecuciones masivas o describir la Revolución Industrial sin hablar de la miseria de la clase obrera y sus consecuencias sociales. La neutralidad a menudo se presenta como una apariencia de objetividad, pero no es más que una decisión ideológica que evita tomar partido sobre cuestiones fundamentales. Así que, si todavía piensas que la educación puede ser neutra, prepárate para descubrir cómo, a menudo, se ha manipulado el relato para presentar una ideología dominante como si fuera la única perspectiva posible.
La educación es política (porque el mundo lo es)
Piénsalo por un momento: ¿quién decide qué entra y qué queda fuera del currículo escolar? Si has respondido “el gobierno” o “las instituciones”, ya tienes una pista del papel determinante que la política juega en la educación. Cada materia, cada contenido, cada objetivo de aprendizaje pasa por el filtro de intereses sociales y políticos, que a menudo responden a las prioridades de grupos de poder concretos. Las decisiones sobre qué se incluye y qué se excluye del currículo están condicionadas por dinámicas históricas y culturales que buscan mantener o modificar ciertos equilibrios de poder dentro de la sociedad. Y cuando hablamos de “política”, no nos referimos solo al partido gobernante en un momento dado, sino a la política en su sentido más amplio: aquella que define qué es relevante para una sociedad, qué valores se quieren transmitir y qué conocimientos se consideran imprescindibles para formar ciudadanos activos o, por el contrario, personas sumisas.
Estas decisiones no son neutras, sino que forman parte de un proyecto cultural que busca consolidar determinadas formas de ver el mundo, muchas veces silenciando aquellas perspectivas que podrían desafiar el statu quo. Esto implica que la educación se convierte en una herramienta de reproducción o de transformación social, dependiendo de quién esté decidiendo sobre sus contenidos y los objetivos que se planteen. Solo reconociendo este carácter político podemos diseñar una educación que vaya más allá de la simple transmisión de conocimientos, que fomente el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar los relatos predominantes.
Consideremos el ejemplo más clásico: la HISTORIA. Cuando explicamos la colonización española (¿deberíamos decir castellana?) como una mera exportación cultural, como si se tratara solo de llevar el arte de la cocina o el idioma a América, estamos omitiendo deliberadamente la realidad brutal de esta etapa histórica: genocidios, explotación sistemática, esclavitud y la resistencia heroica de los pueblos indígenas. Esta omisión no es casual ni inocente; es una decisión que responde a la necesidad de presentar un relato que justifique o suavice las acciones de un pasado colonial, con el fin de perpetuar una imagen positiva de la metrópoli.
Esto es un ejemplo claro de cómo se prioriza una versión determinada de la historia para ocultar otras, menos cómodas para la narrativa oficial. Cuando los hechos históricos se manipulan o se minimizan, lo que se está haciendo es construir una realidad parcial que tiene el efecto de desmovilizar la crítica e impedir una comprensión real de las dinámicas de poder. La historia, por tanto, nunca es neutral; es una construcción que puede reforzar estructuras de dominación o, por el contrario, hacer visibles los conflictos y promover la justicia histórica.
Ignorar esto perpetúa desigualdades (y fomenta el “todo está bien tal como está”)
Cuando afirmamos que una escuela es neutral, lo que realmente estamos haciendo es validar el sistema existente. Y el sistema, tal como es, tiene muchas deficiencias, algunas más evidentes que otras, pero todas profundamente arraigadas en las desigualdades sociales. Los niños de familias con más recursos disponen de una ventaja significativa en comparación con aquellos que no pueden acceder a academias, actividades extraescolares o apoyo psicológico privado. Pero tranquilos, que en clase de matemáticas todos aprenden lo mismo, ¿verdad? Como si todos pudieran usar el mismo libro de texto aunque alguien haya pasado la noche intentando estudiar con la luz tenue de una bombilla en el comedor compartido con otros tres hermanos. ¿Es exactamente lo mismo?
No poner las desigualdades sobre la mesa —ni analizar sus causas— es, en sí mismo, una decisión política. Y una decisión que favorece a quienes ya tienen poder, ya que mantiene el statu quo de manera cómoda. Cuando no cuestionas nada, tampoco cambias nada. Y si nada cambia, ¿quién se beneficia? Correcto: los de siempre. Quizás el sistema no es perfecto, pero ¿sabes qué? A los que ya están arriba les va de maravilla. Si no fuera por la gran promesa de la meritocracia, casi parecería como si el sistema estuviera diseñado para que ganen siempre los mismos jugadores. Pero no, seguramente es una casualidad. La supuesta neutralidad no es más que una forma de perpetuar un sistema que nos dice que si fracasas es porque no te has esforzado lo suficiente, mientras esconde todas las barreras estructurales que hacen que, para algunos, la meta esté mucho más lejos.
La dominación ideológica disfrazada de neutralidad
¿Qué pasa cuando fingimos que la educación es neutral? Pues que, de manera sutil, inculcamos ideología, pero lo hacemos de una forma tan “fina” que parece que estemos preparando un experimento en un laboratorio de alta tecnología. Esta es la gran trampa de la “neutralidad”: todo parece tan aséptico, tan objetivo, que nadie sospecha de los valores implícitos que se transmiten. Es como si el currículo hubiera sido diseñado por científicos imparciales con bata blanca, que, evidentemente, nunca tienen ningún sesgo. Pero, si no cuestionamos quién decide qué se enseña y cómo, estamos aceptando sus valores como si fueran universales. Y no lo son. Nunca lo han sido. Probablemente esos supuestos “científicos” no usarían sus batas para hacer propaganda, pero tal vez las usarían para ocultar sus preferencias ideológicas bajo una capa de falsa neutralidad.
Piensa en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Son indudablemente importantes, pero si enseñamos solo a construir puentes sin preguntarnos para quién se construyen y por qué, algún día alguien los usará para fines que no compartimos. Y entonces nos encontraremos diciendo: “Oh, quizá deberíamos haber pensado un poco más en el impacto social”. Pero tranquilos, que al menos el puente es estructuralmente perfecto, ¿verdad? La ciencia y la tecnología también necesitan ética, y esta ética, al contrario de lo que se pueda pensar, nunca es neutral. Pretender que los conocimientos técnicos pueden estar desligados de sus efectos sociales es como pensar que un león puede ser vegetariano por pura casualidad: es ignorar su naturaleza más básica.
Si aceptamos que la educación no puede ser neutra, ¿qué debemos hacer?
La respuesta es clara: hacerlo explícito. Necesitamos una educación que fomente el pensamiento crítico, no que lo silencie con una falsa neutralidad cómoda. Debemos enseñar al alumnado a cuestionar, a analizar los orígenes de los discursos y a considerar las cosas desde perspectivas diversas. Esto es aplicable a todas las disciplinas: la historia, la ciencia, el arte o las matemáticas. Porque cada decisión sobre cómo explicamos el mundo está cargada de significado y nunca es accidental.
La educación debe ser política en el sentido más profundo del término: aquella que promueve la justicia, la igualdad y el cambio social. No se trata de hacer propaganda, sino de dar las herramientas para que cada cual pueda pensar por sí mismo y, si es necesario, desafiar el sistema establecido. Y esto, te lo adelanto, nunca será neutral. Pero sí puede ser justo.
Quizás la mayor ironía de todas es que, incluso cuando negamos que la educación es política, estamos haciendo política. Y además, de la más sutil. Así que la próxima vez que alguien te diga que la escuela debe ser neutral, pídele que te explique quién ha elegido los libros de texto, qué historias se han dejado fuera y por qué no cuestionamos más cosas en clase. Tal vez entonces veremos que la neutralidad es tan ficticia como una moneda de tres euros.
Imagen generada por el autor con Dall-E 3
Esta obra tiene la licencia CC BY-NC-SA 4.0



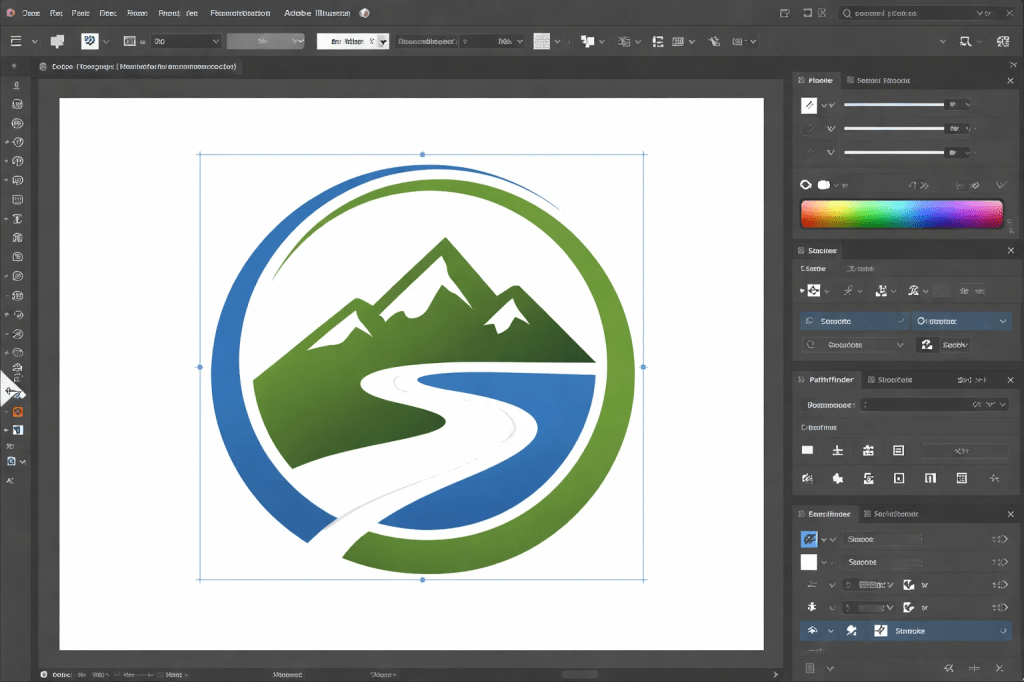
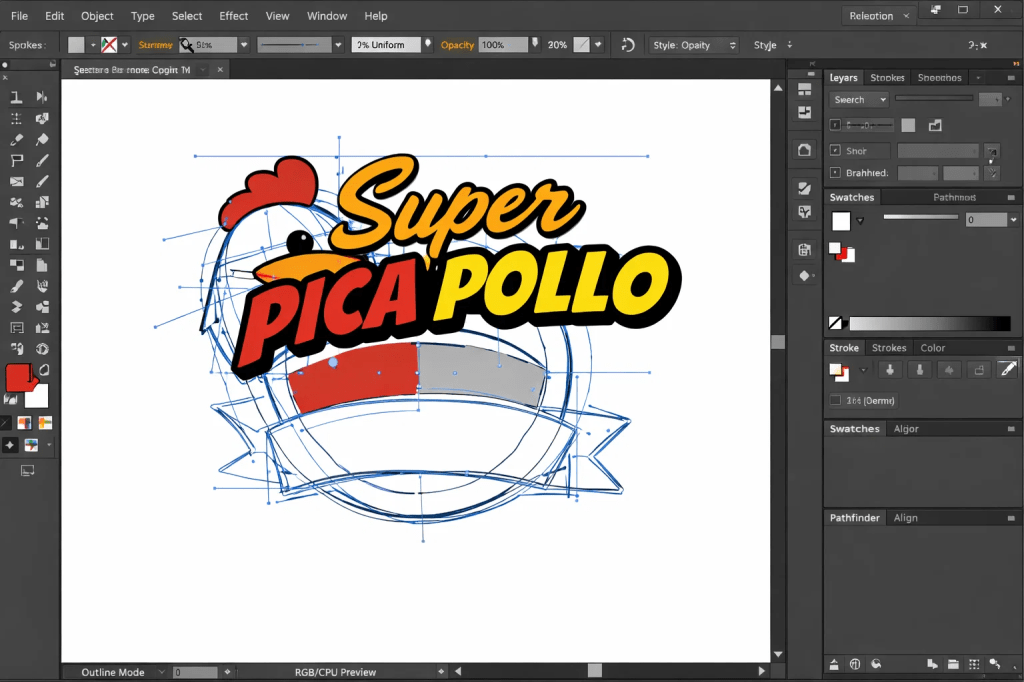
Deixa un comentari