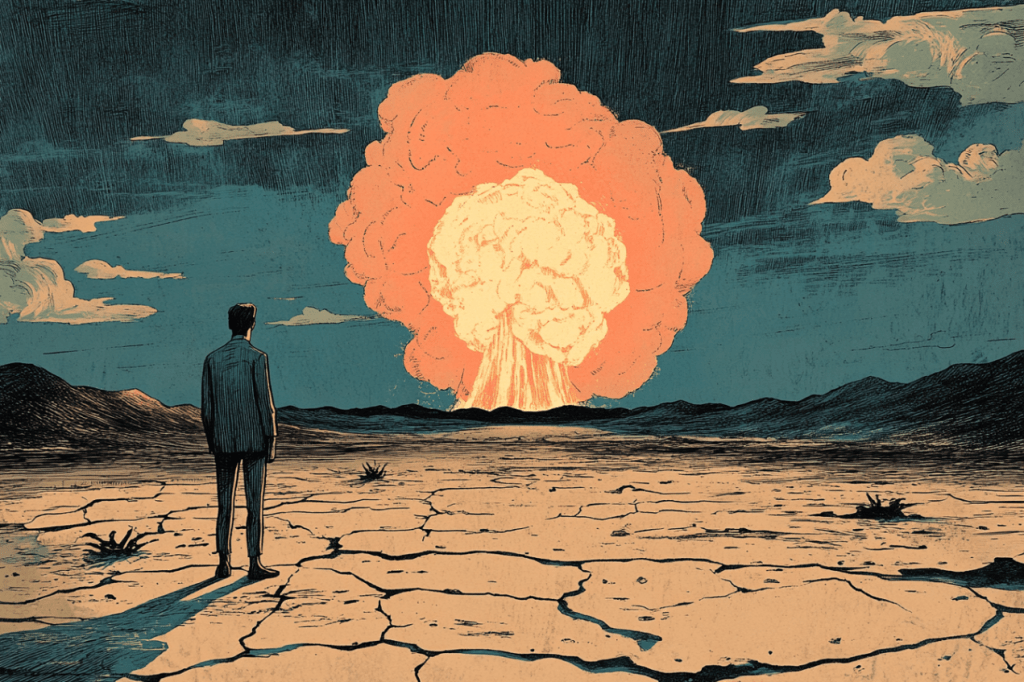
A. Salvà me ha hecho llegar un artículo del filósofo y ensayista Vincent Cespedes, titulado Carta al profesorado de filosofía. Ufff… este artículo es como una buena bofetada: de las que no te rompen nada, pero te obligan a parar, mirar a tu alrededor y preguntarte qué demonios estamos haciendo. Y si eres docente, la respuesta cada vez más habitual es: “Pasando pantallas”. Como en un videojuego malo, repetitivo, donde cada curso es el mismo nivel con enemigos más jóvenes y menos motivados.
El texto se dirige a los de filosofía, pero te lo digo ya: esto no va solo de Kant y el deber. Va de todos nosotros. Desde la biología hasta la historia de España, pasando por la tecnología o la educación. Porque todos estamos en el mismo plató: un aula llena de chavales que, cada vez más, no entienden qué pintamos nosotros allí. Y si nos despistamos, tampoco nosotros lo tenemos muy claro.
Estamos en una transición y no nos han pedido opinión
Sí, estamos en un periodo de transición educativa. Lo sabemos. Pero lo que no acabamos de hacer es mirarnos al espejo. Somos como esos padres que critican TikTok pero no saben qué hace su hijo ahí dentro embobado. Criticamos la IA, los móviles, los currículos, las familias, la Consejería, el tiempo… pero quizás toca empezar por nosotros. ¿Qué transmitimos? ¿Por qué nos escucharían, si ni siquiera nosotros sabemos por qué hablamos?
El artículo hace una denuncia valiente y, lo mejor: no se queda ahí. No es de esos panfletos que te hacen sentir culpable pero luego te dejan tirado en la cuneta, como una bici oxidada.
Cespedes hace dos propuestas que merecen una pancarta:
Un libro colectivo
Escribir. Eso que reclamamos constantemente al alumnado pero que nosotros, paradójicamente, hacemos bien poco. Y cuando lo hacemos, a menudo es en forma de correos pasivo-agresivos o actas de evaluación que ni nosotros mismos nos creemos. El libro colectivo que propone Cespedes no es para llenar estanterías, sino para remover conciencias. Una especie de “manual de supervivencia pedagógica” escrito desde la trinchera.
¿Por qué escribir un libro colectivo? Porque necesitamos salir del monólogo interior. De las lamentaciones silenciosas. Escribir juntos es, literalmente, pensar juntos. Y no me refiero a hacer un recopilatorio de buenas prácticas para colgar en Classroom. Estamos hablando de un libro que deje constancia de lo que realmente vivimos en los centros: el caos, las contradicciones, las renuncias… pero también los momentos de conexión, de humor, de innovación real (no de la que solo vive en memorias de proyectos).
El libro debería ser:
- Heterogéneo: con voces de todas las materias, niveles y contextos. No solo quienes leen la Revista de pedagogía crítica e interseccionalidad del conocimiento. También quienes van cada mañana con las gafas torcidas y una clase con 5 ACI, 2 alumnos que no hablan la lengua y 0 apoyos.
- Honesto: no hay que embellecer. Nos cansan los relatos edulcorados. Relatos sinceros, hechos desde la raíz, desde la cocina pedagógica, donde también se quema la olla.
- Creativo: no hay que escribir como si estuviéramos preparando la oposición para inspectoría. Caben cuentos, cartas al alumnado, diálogos imaginarios, mapas mentales, memes pedagógicos… ¿Quién dice que la reflexión educativa no puede ser también un ejercicio de estilo?
Y lo más importante: no debe ser la obra de un grupo de iluminados, sino el reflejo de una comunidad en movimiento. ¿Y por qué no ampliarlo también al alumnado?
Porque si no escribimos nosotros ese libro, alguien más lo hará por nosotros. Y ya sabemos cómo acaba eso: con informes de 300 páginas redactados por quien hace años que no pisa un centro educativo. No les dejemos el relato. Hagámoslo nosotros. Juntos.
Construir un espacio de reflexión y creación pedagógica
Las horas de reunión suelen ser una sucesión de temas administrativos, turnos de palabra medidos con cronómetro invisible, y algún chiste del compañero que hace de comic relief. Pero… ¿y si fuéramos capaces de encontrar un espacio real para pensar la escuela?
Cespedes propone crear un espacio de reflexión y creación pedagógica. Y no, no es un sinónimo encubierto de “formación interna” (esas que te ponen un jueves por la tarde y en las que te obligan a hacer juegos de sociabilidad incómodos con compañeros a los que ni saludas). Estamos hablando de un lugar vivo, útil y compartido, donde podamos hacernos preguntas reales, sin miedo al ridículo ni a salirnos del guión; escucharnos sin competitividad ni postureo innovador; experimentar prácticas nuevas y evaluarlas juntos, sin miedo a equivocarnos.
¿Cómo podría ser ese espacio?
- Físico o virtual, pero debe tener una puerta abierta. Que no sea “para docentes motivados” (qué etiqueta más perversa, por cierto), sino para cualquiera que quiera entender mejor lo que está haciendo.
- Interdisciplinario: aquí no hay especialidades más “reflexivas” que otras. Un buen debate sobre cómo se evaluaría la creatividad en matemáticas puede iluminar una sesión de lengua castellana. Y una clase de educación física puede dar lecciones sobre inclusión que dejen en evidencia cualquier protocolo.
- No solo reflexión, sino creación: no queremos más espacios donde se teoriza eternamente. Queremos generar materiales, proyectos, talleres, libros, podcasts, o lo que surja. Que la escuela deje de ser un contenedor y pase a ser un laboratorio de ideas.
- Con humor y libertad: porque pensar la educación es un acto de revuelta, pero también de gozo. ¿Quién ha dicho que no podemos cagarnos en todo riendo? Solo si nos reímos de lo que nos encadena podemos empezar a liberarnos.
¿Y por qué hace falta este espacio? Porque si no lo construimos nosotros, acabaremos viendo cómo la reflexión pedagógica se externaliza. Seremos ejecutores de modelos diseñados por otros. Y no, la educación no es una aplicación que puedes bajarte con la última actualización. Es una práctica situada, política y emocional. Y hay que pensarla desde dentro. Porque reflexionar no es perder el tiempo. Es afinar la brújula. Y crear juntos no es una distracción: es recuperar la vocación de hacer escuela, con todas sus contradicciones, pero con toda su potencia.
¿Y si el problema no fuera solo el sistema, sino también nuestra falta de movimiento?
Quizá tenemos miedo. Miedo de reconocer que estamos cansados. Miedo de ver que aquel ideal de docencia que llevábamos dentro se ha quedado atrapado entre rúbricas, criterios y herramientas de seguimiento. Pero ¿y si el mayor miedo no fuera cambiar, sino quedarnos desfasados?
Es momento de autoironía y de autocrítica. De dejar de fingir que lo tenemos todo controlado mientras repetimos fórmulas como papagayos tristes. Que no nos pase como a los dinosaurios: mucha potencia, pero incapaces de adaptarse a un meteorito llamado siglo XXI.
Quizá la filosofía que menciona Vincent Cespedes (y la enseñanza en general) no es un museo. Quizá debería ser un laboratorio, un taller, una barricada o un escenario. Pero para eso hace falta que salgamos de nuestro papel de espectadores ácratas y descreídos del apocalipsis educativo (que nunca acaba de llegar del todo) y nos convirtamos en agentes activos.
Imagen generada por el autor con Midjourney.
Esta obra tiene licencia CC BY-NC-SA 4.0



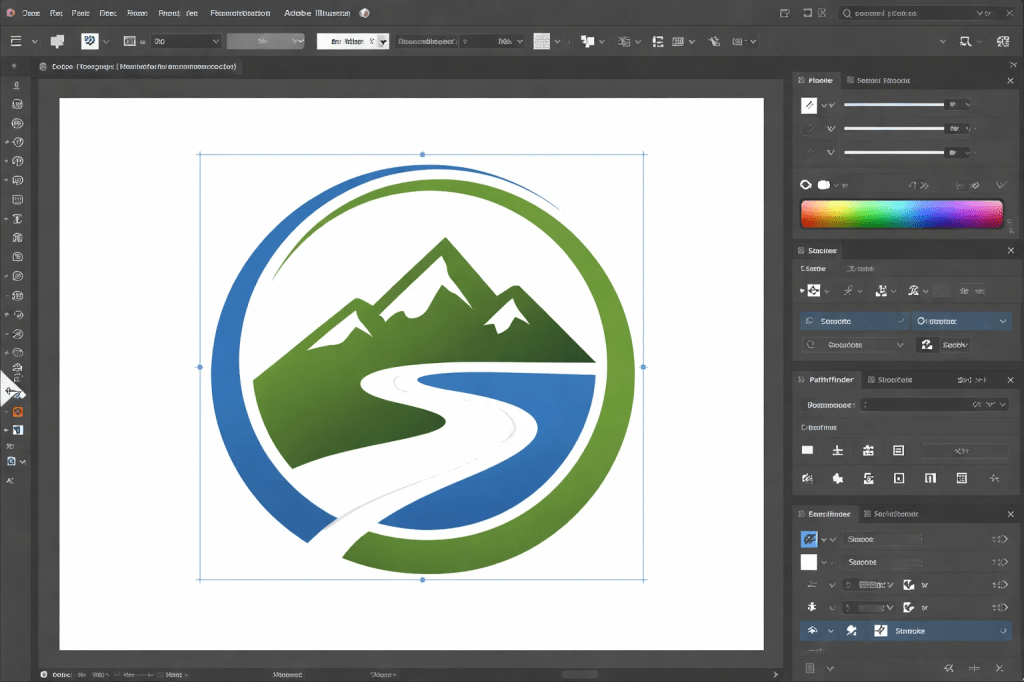
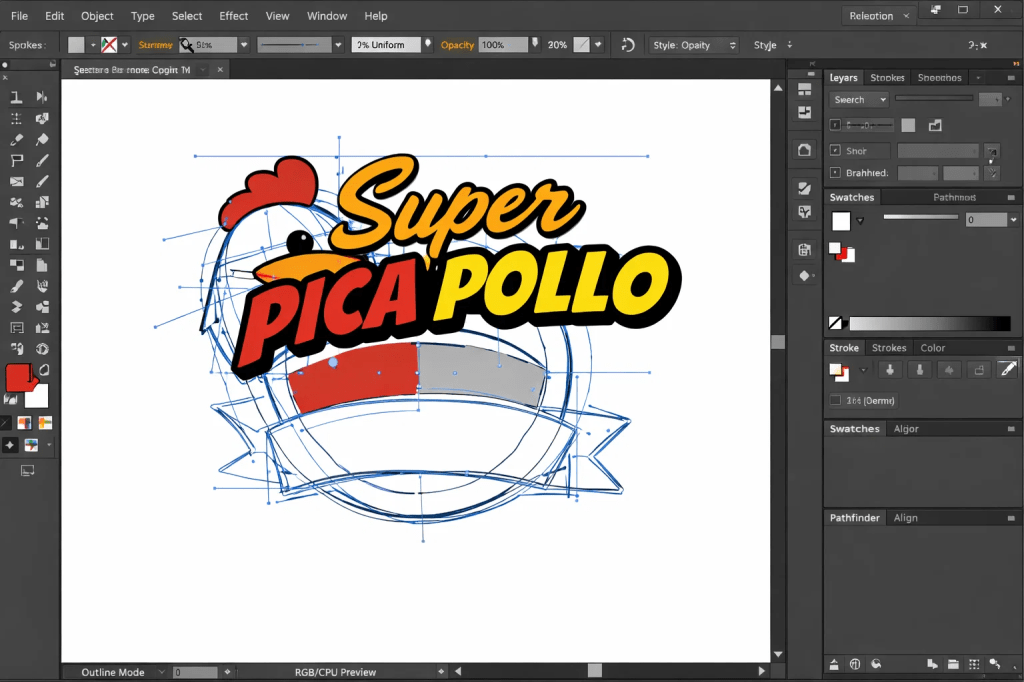
Deixa un comentari