
El hombre se llamaba Marcos. En un IES eso significa, casi seguro, que alguien lo llama “profe Marcos”, otra persona “Marcos, el de Historia” y el equipo directivo “Marcos, ¿tienes un minuto?” (spoiler: nunca es un minuto). No era famoso, no salía en documentales, no había descubierto un nuevo planeta, pero había logrado algo mucho más improbable: mejorar la vida de un instituto sin necesitar un aplauso en claustro ni una placa en la entrada.
Lo conocí hace mucho tiempo en el escenario épico por excelencia: un pasillo entre cambios de clase, con timbre de fondo y ese olor indefinible a calefacción, bocadillo y sudor agrio. Yo estaba en modo supervivencia educativa: “que no se me incendie el aula, que nadie se desmaye, que la impresora no me humille otra vez”. Marcos pasaba por allí como si el caos fuese parte del paisaje y, aun así, parecía tranquilo, como alguien que ya ha visto de todo y ha decidido no entregar su sistema nervioso a la causa.
La primera vez que me impactó fue con una frase ridículamente simple: “¿Qué necesitas para que esto funcione?” Lo decía de verdad. Sin juicio. Sin la coletilla secreta de “para luego decir que yo lo habría hecho mejor”. En un IES, donde la gente a veces se acostumbra a hablar en modo queja o en modo “yo sobrevivo como puedo”, esa pregunta es casi un acto subversivo.
Marcos tenía una habilidad extraña: hacía que el alumnado se sintiera capaz sin regalarles la nota. Sí, esa línea finísima que muchos intentan y pocos clavan. Si alguien la liaba, no lo convertía en una condena vitalicia: “Eres un desastre”, “no llegarás a nada”, “así no”. Marcos iba a lo quirúrgico: “Vale, ¿qué ha fallado y qué hacemos distinto la próxima?” Convertía el error en información. En un instituto, eso es como convertir el ruido en música: no siempre sale, pero cuando sale, cambia el ambiente.
También tenía un talento para el tiempo, que en un IES es una criatura mitológica: todo el mundo lo menciona, nadie lo ve. Marcos lo trataba como recurso y como respeto. Si te pillaba atrapado en el bucle de “debería haber preparado esto mejor” (el himno secreto del profesorado), te cortaba con una frase sin dramatismo: “Ya lo pensaste. Ahora haz lo siguiente”. Qué falta de poesía. Qué eficacia. Qué descanso mental.
En las reuniones (esas ceremonias donde a veces se sacrifica una hora entera a cambio de dos acuerdos vagos) Marcos tenía otra superpotencia: sabía usar el silencio. Cuando el resto sentía pánico y lo llenaba todo con palabras, él esperaba. Y en ese hueco, a veces aparecía una idea útil. Una solución realista. No “un proyecto innovador transversal con enfoque holístico”. No. Algo como: “Si movemos esto aquí, reducimos conflictos y no nos cargamos al tutor”. Revolucionario, lo sé.
Lo más curioso es que Marcos no imponía autoridad a base de volumen. No era el típico “aquí mando yo” en versión eco. Tenía la autoridad rara: la que viene de la coherencia. Decía lo que iba a hacer, hacía lo que decía, y cuando no podía, lo explicaba sin teatro. El alumnado, que detecta la impostura con precisión de radar militar, lo respetaba por motivos aburridos: justicia, límites claros, y la sensación de que, si te equivocabas, no te iba a destrozar por deporte.
Si tuviera que describirlo físicamente, diría que tenía cara de haber corregido mil exámenes y aun así conservar cierta fe en la especie humana. Vestía normal, caminaba rápido pero no atropellaba, y tenía esa mirada de “sé que esto es difícil, pero lo vamos a sacar”. Se reía a menudo, pero no se reía de nadie: se reía con la gente y, sobre todo, se reía del absurdo institucional, porque si no te ríes un poco, acabas llorando en la sala de profes con la fotocopiadora como testigo.
Su impacto en mi vida fue silencioso y constante. Gracias a él aprendí que la amabilidad no es debilidad: es estrategia pedagógica. Que poner límites es una forma de cuidado, no un castigo. Que ayudar a un compañero no siempre es hacerle el trabajo, sino darle aire, ideas, estructura y, a veces, la frase exacta que te devuelve al cuerpo cuando la semana te está ganando por puntos.
La ironía final es que Marcos seguramente no se consideraba “inspirador”. Si se lo decías, te miraba como si hubieras llamado “emocionante” a un parte de incidencias. Pero ahí está el truco: las personas que mejoran un instituto no suelen hacerlo con discursos grandilocuentes, sino con decisiones pequeñas repetidas cada día. Con consistencia. Con humanidad. Con esa decencia práctica que no se anuncia porque no busca público.
Imagen generada por el autor con Sora



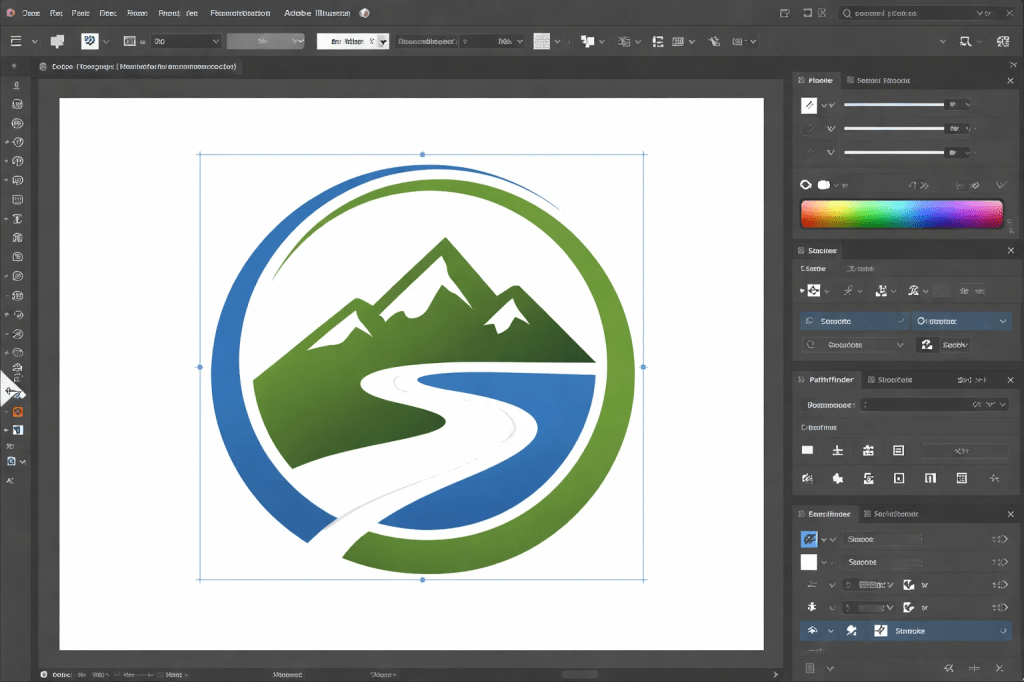
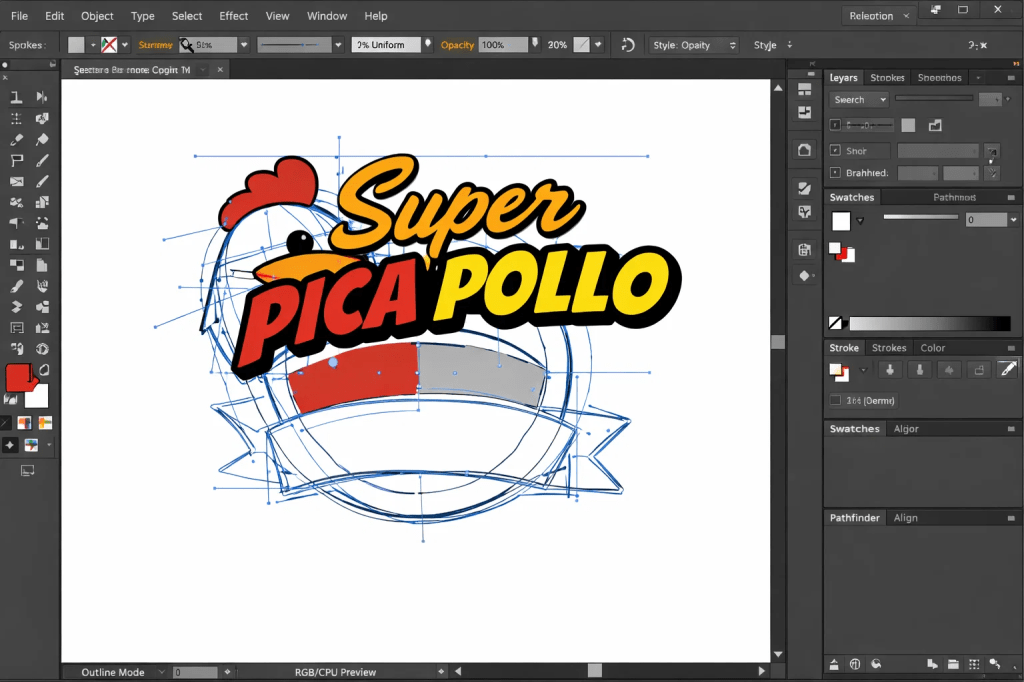
Deixa un comentari