
Hay un momento exacto en el que te das cuenta de que la democracia contemporánea ya no se juega en el Parlamento, en los tribunales o en los medios. Se juega, literalmente, en la pantalla bloqueada del móvil. Esta semana, en España, se ha vivido una escena que hace poco habría sonado exagerada: el fundador de Telegram hace llegar un mensaje masivo a los usuarios de España con un tono claramente político para ponerlos contra el presidente del Gobierno, justo después de que el propio presidente anuncie un paquete de medidas sobre plataformas digitales que incluye restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y endurecer responsabilidades sobre empresas y directivos. Más que un choque de personalidades, esto es un punto de inflexión democrático: el momento en el que dos soberanías, la institucional y la tecnológica, se disputan el mando del debate público.
Criticar a un gobierno es legítimo. Hacer activismo también. Lo que rompe reglas implícitas de la democracia liberal no es tanto el contenido del mensaje como el mecanismo: que un actor privado con control de infraestructura comunicativa pueda inyectar una alerta política a gran escala en un canal que los usuarios asocian a mensajes operativos, de seguridad o de servicio. No es una columna de opinión ni una entrevista ni un post que compite en condiciones parecidas con otras voces; es megafonía integrada en la aplicación, con una capacidad de penetración que no pasa por los filtros normales de la conversación pública. Cuando una democracia permite que una parte importante de la esfera pública dependa de canales privados de alerta y distribución, el conflicto político deja de ser solo ideológico y pasa a ser infraestructural: quien controla el conducto, condiciona el debate.
La propuesta del Gobierno, en cambio, también puede romper reglas si se hace mal. El relato de “recuperar el control” sobre un ecosistema descrito como desbocado puede sonar protector, sobre todo cuando existe preocupación real por la salud mental adolescente, la desinformación, los discursos de odio y las campañas de manipulación. Pero las democracias no se miden por el tono moral, sino por las garantías. Cuando se habla de responsabilidad penal o legal de directivos por contenidos que no se retiran a tiempo, cuando se quiere criminalizar determinadas formas de amplificación algorítmica, cuando se insinúa un rastreo sistemático de odio y polarización para justificar sanciones, o cuando se anuncia una prohibición de acceso a redes para menores de 16 años basada en verificación “real” de la edad, el centro del debate ya no es la intención, sino la proporcionalidad, las definiciones y los mecanismos de control.
Aquí es donde aparecen las minas. Si conceptos como “odio”, “polarización”, “perjudicial” o “amplificación” no quedan definidos con precisión y con estándares verificables, el derecho se convierte en goma. Y la goma, en la práctica, se estira hacia la censura preventiva, porque las plataformas actuarán por miedo a sanciones y los directivos preferirán “borrar primero y preguntar después”. Ese incentivo no castiga solo el contenido realmente ilegal; puede acabar empobreciendo el debate público y golpeando especialmente al periodismo incómodo, la sátira, la denuncia o el discurso minoritario. Y cuando la protección de menores se vincula a la verificación de edad, el riesgo no es menor: la verificación puede acabar significando identificación documental, terceros de identidad, biometría, huellas persistentes y bases de datos sensibles. Sin un diseño exquisito y una supervisión independiente, una política pensada para reducir daño puede convertirse en una máquina de trazabilidad que normaliza que para hablar, leer o mirar hay que acreditarse.
Esta es la ruptura real: la democracia atrapada entre propaganda privada y poder público reactivo. La plataforma tiene incentivos evidentes para presentarse como garante de libertades aunque utilice canales de infraestructura para presionar políticamente. El Gobierno tiene incentivos igualmente evidentes para mostrar mano dura ante daños reales y ante la sensación de impotencia institucional, aunque la arquitectura legal y técnica de las medidas no sea pública, detallada y garantista en el momento del anuncio. Cuando el debate queda reducido a un duelo de consignas entre “libertad” y “protección”, la democracia pierde la tercera palabra que la hace democracia: garantías. Y cuando esa tercera palabra se diluye, es demasiado fácil que cualquier crítica a la regulación se convierta en una defensa acrítica de las plataformas, y que cualquier defensa de los menores se convierta en un cheque en blanco para ampliar el control.
Si esto es un punto de ruptura, también puede ser un punto de madurez, pero solo si hacemos lo contrario de lo que piden los reflejos de tribu. No se trata de elegir bando entre tecno-oligarcas y Estado. Se trata de obligarlos a jugar en un tablero democrático con reglas concretas: transparencia antes de la ejecución, definiciones cerradas y revisables judicialmente, vías de recurso claras, supervisión independiente, minimización de datos y un compromiso explícito de que la verificación de edad no se convertirá en una identificación generalizada para acceder a la conversación pública. También implica regular el poder de megafonía de infraestructura, porque si una app puede llegar a todo el mundo con un “push” político, lo mínimo democrático es que existan límites, trazabilidad y capacidad real del usuario para desactivar esa megafonía, igual que existen reglas cuando un actor controla una infraestructura crítica.
Al final, el móvil se parece cada vez más a una urna sin interventores: llegan mensajes que pueden mover emociones y opiniones a escala masiva sin los contrapesos tradicionales, y la tentación de responder con medidas igualmente masivas es enorme. La democracia digital no se salva con más ruido, sino con arquitectura institucional: garantías, proporcionalidad, transparencia y control independiente. Si no lo hacemos, la regla no escrita del futuro será simple y brutal: gobierna quien tiene el botón de enviar a todos.
Imagen generada por el autor con Sora.
Esta obra tiene la licencia CC BY-NC-SA 4.0.


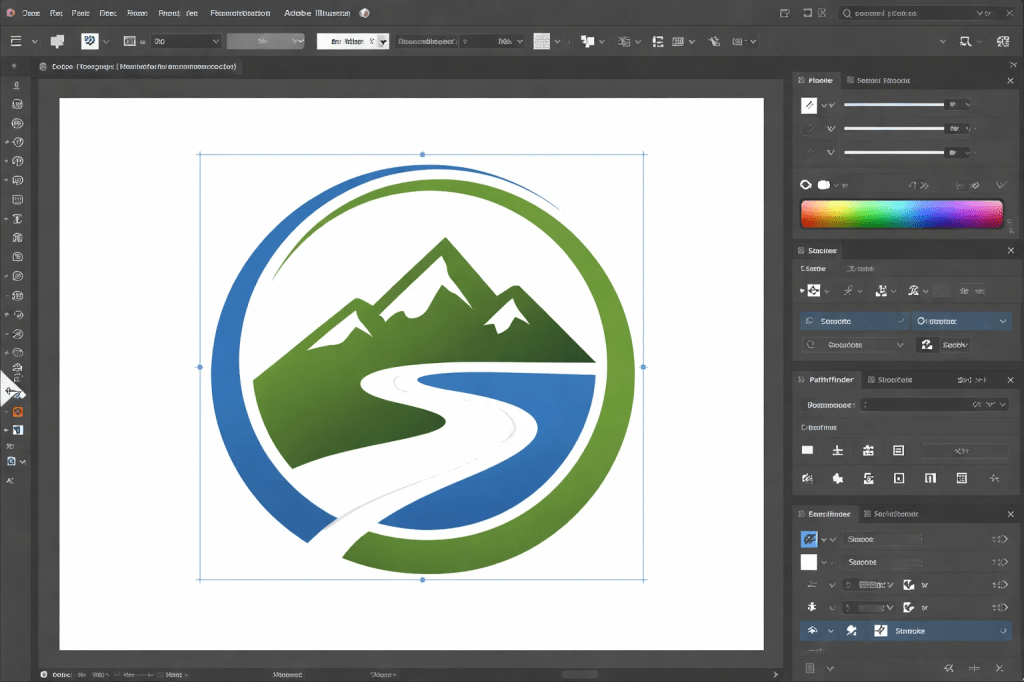
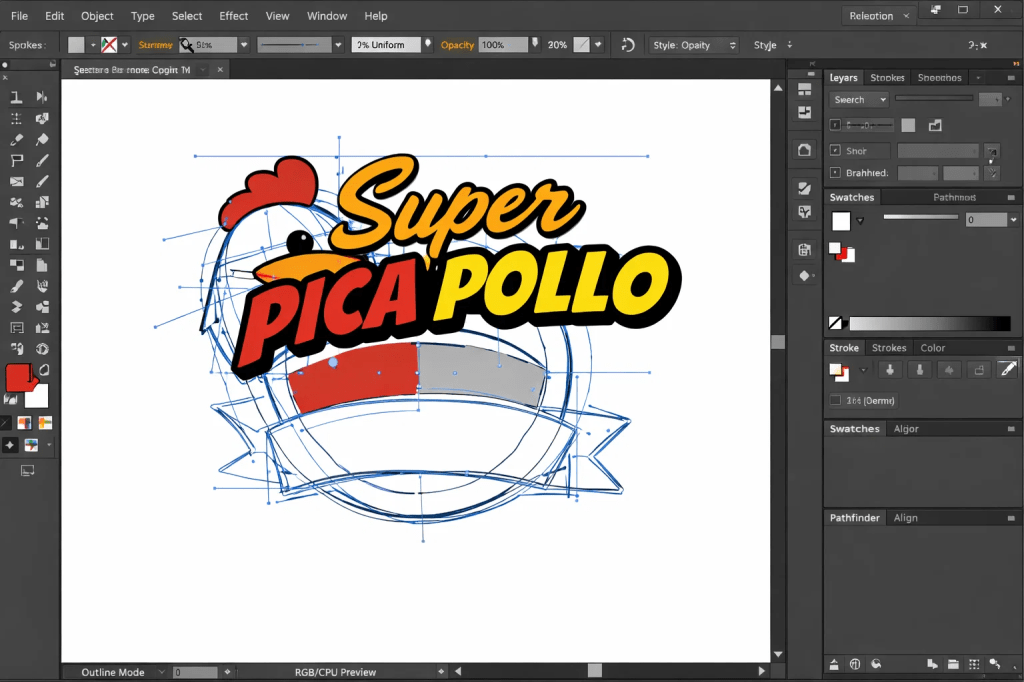
Deixa un comentari